Cronopios
Diario virtual para hombres y mujeres de
palabra
Fundado en 1990 – Domingo 24 de Octubre
de 2004
Las putas
tristes deben estar felices
Por Ignacio Ramírez
Director de Cronopios
| |
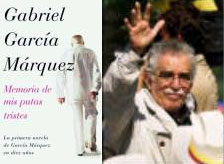 |
|
¡Qué señor tan viejo
y qué alas tan enormes!
Tras la primera lectura de las 109 páginas
de Memoria de mis putas tristes, la sensación
que permanece en mi paladar de lúdico
lector es la de haber sido protagonista
absorto de la crónica de una inmortalidad
anunciada, la plenitud de un patriarca sin
otoño para quien los nutrientes del
tránsito vital han sido el amor,
la palabra y la mujer, que es vida y muerte,
realidad y ficción, verbo y silencio,
tormenta y calma.
Ya la primera frase “el año
de mis noventa años” es todo
un desafío y una derrota a las convenciones
verbales: la cacofonía se convierte
en eufonía por obra y gracia del
magistral oficio de escribir, que de los
cien años de soledad que estremecieron
a Macondo se instala en la carne y en los
huesos y en el alma de un centenario abuelo
que decide regalarse una noche amor loco
con una adolescente virgen, tras haber invocado
al señor Yasunari Kawabata, despierto
siempre para dictar epígrafes desde
la casa de papel donde levitan las mujeres
del sueño: “No debía
hacer nada de mal gusto, advirtió
al anciano Eguchi la mujer de la posada.
No debía poner el dedo en la boca
de la mujer dormida ni intentar nada parecido”.
Durante toda la travesía fantástica
se respeta el consejo del maestro a quien
se rinde el homenaje: Cien años de
eternidad tiene este viejo de noventa, a
quien el escritor de casi ochenta infunde
vida y luz al tiempo que lo unge y lo entroniza
como a un sabio sin nombre, un sabio distraído,
un sabio triste, que al final del camino
descubre y comunica que nada hay más
feliz que la tristeza de la sabiduría:
cada hora, a su edad, es un año,
y él, protagonista de alto vuelo,
con su corazón a salvo, disfruta
su condena a morir de buen amor en la agonía
feliz de cualquier día después
de sus cien años.
Antes, durante y después de la lectura,
he vuelto innumerables veces a mirar en
la portada a ese señor tan viejo
con esas alas tan enormes, que no es Gabriel
García Márquez, pero que se
parece tanto a él cuando tenga o
cuando tuvo sus cien años: cien,
número cabalístico que encierra
la obra entera de este señor (Nuestro
Señor de Aracataca), quien para escribir
nació como está visto y comprobado.
Claves y símbolos habitan la memoria.
Quizás en parte este sea el segundo
tomo de los recuerdos esperados aunque no
anunciados. Gabo parece ser y no ser el
viejo socarrón a quien le arde el
culo en las noches de luna llena. Él
es y no es el hombre viejo con alas tan
enormes. Es Melquíades y Aureliano
y José Arcadio y El Coronel y todos
y ninguno y aquí no tiene nombres
distintos al de sabio con todos los epítetos,
o profesor Mustio Collado (¡Estos,
Fabio, ay, dolor, que ves ahora!), o Mudarra
el Bastardo, columnista de prensa del Diario
de La Paz, de Barranquilla, ciudad amada
y homenajeada por cuyas calles y rincones
andan ya míticos los compañeros
de la Cueva y otros ámbitos de la
historia arenosa: Marvel Moreno, Cecilia
Porras, Marcos Pérez, el Nene Zepeda,
Figurita, los espumosos cacaos de la política
y vaya usted a saber si la Curramba entera,
fantasmal o tangible, carnavalesca o melancólica
como los miércoles de ceniza.
Memoria de mis putas tristes es otra vez
una estremecedora historia de amor puro.
Amor de cuerpo y alma. Y de hombre de palabra
que ama y resucita o inventa las palabras:
jamás fue tan sublime la palabra
puta o la palabra putas; nunca alzó
tanto el vuelo la palabra mutandas. Jamás
el tiempo fue pastoreado así, ni
la palabra plafondo tan iluminada, ni tan
volátiles y espléndidas las
palabras malapodán, lavabo, avorazados,
fojas, Camagüey, meñique, umbría,
estoperoles, gonfia, calofríos.
Porque también de eso se trata. En
el cenit de la vejez, darle las gracias
al lenguaje y adobarlo con el exquisito
humor de quien ya sabe recorrida la mayor
parte de su camino abecemágico: “Nuca
hice nada distinto de escribir, pero no
tengo vocación ni virtud de narrador,
ignoro por completo las leyes de la composición
dramática, y si me he embarcado en
esta empresa es porque confío en
la luz de lo mucho que he leído en
la vida”.
Este viejo “feo, tímido y anacrónico”,
hijo de “Florina de Dios Cargamantos,
intérprete notable de Mozart, políglota
y Garibaldina, y la mujer más hermosa
y de mejor talento que nunca hubo en la
ciudad”, este Virgo senecto amangualado
con Rosa Cabarcas proxeneta, tan añoso
ya que un día desayunó dos
veces porque había olvidado la primera,
coronado dos veces por las putas como cliente
del año, habitante de La casa faulkneriana
que al amanecer era lo más cercano
al paraíso, a quien las putas no
le dejaron tiempo para ser casado, tiene,
no obstante, las palabras precisas para
recordar hilarantes batallas estratégicas
en retaguardia: “Recuerdo que yo estaba
leyendo La lozana andaluza (Biblia de la
putería) en la hamaca del corredor,
y la vi (a la fiel Damiana) por casualidad
inclinada en el lavadero con una pollera
tan corta que dejaba al descubierto sus
corvas suculentas. Presa de una fiebre irresistible
se la levanté por detrás,
le bajé las mutandas hasta las rodillas
y la embestí en reversa. Ay, señor,
dijo ella, con un quejido lúgubre,
eso no se hizo para entrar sino para salir”.
Pero también, desde sus calzoncillos
de besos estampados, ya con su Delgadina
(¿Del Toboso?), vuela: “Le
cambiaba el color de los ojos según
mi estado de ánimo: color de agua
al despertar, color de almíbar cuando
reía, color de lumbre cuando la contrariaba.
La vestía para la edad y la condición
que convenían a mis cambios de humor:
novicia enamorada a los veinte años,
puta de salón a los cuarenta, reina
de Babilonia a los setenta, santa a los
cien. Cantábamos duetos de amor de
Puccini, boleros de Agustín Lara,
tangos de Carlos Gardel, y comprobábamos
una vez más que quienes no cantan
no pueden imaginar siquiera lo que es la
felicidad de cantar. Hoy sé que no
fue una alucinación, sino un milagro
más del primer amor de mi vida a
los noventa años”.
Así, inclusive, hasta disculpo la
errata que encontré en la página
89 (Sí lo sé, mas no lo digo).
Y espero que sean también ustedes
indulgentes si es que pillan las suyas.
Seguro estoy de que la cándida Eréndira
y Sierva María de Todos los Ángeles,
a la cabeza, y tras de ellas todas las mujeres
de la memoria o de la amnesia, incluyendo
a las once mil putas tristes que sobrevuelan
o subterranean el universo macondiano, deben
estar felices porque nunca jamás
mujer alguna fue amada de manera tan rotunda,
nunca una puta de la literatura fue tan
dignificada y respetada ni convertida en
emblemática como esta Delgadina durmiente
que atraviesa la odisea del viejo enamorado,
tan protegida y cobijada por tan desmesurada
fantasía, tanta ternura trémula:
“La cama de Delgadina está
de ángeles rodeada”... “Delgadina,
Delgadina, tú serás mi prenda
amada”... “Levántate
Delgadina, ponte tu falda de seda”...
“Niña mía, estamos solos
en el mundo”... Y “estoy loco
de amor”...
Ahora voy a mirar de nuevo al viejo que
desde la portada entra en el libro. Y a
acompañarlo y a leerlo y a vivirlo
de nuevo y a repetir con él que “se
envejece más en los retratos que
en la realidad”. Y me declaro también
perdido enamorado de Delgadina, la niña
de los ojos de mirada sombría.
